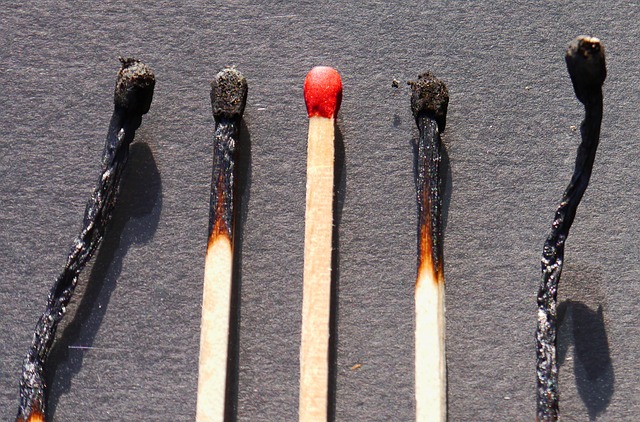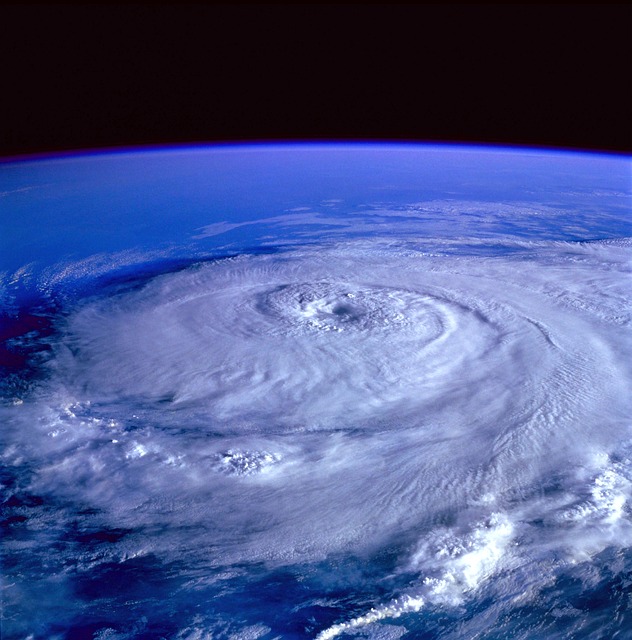¡si tuvieras la MITAD de mi humildad!
Solo hay un hombre que pueda proclamar su humildad sin resultar soberbio: Jesús. Esto es lo que dice en la aclamación del Santo Evangelio: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11:29). Para Jesús, la virtud de la humildad es esencial para seguirlo. Desde luego, se trata de algo crucial e indispensable: si el pecado de Adán, el primer hombre, fue la soberbia, la virtud para redimirnos del nuevo Adán es entonces la humildad. Ese es el tema que la santa liturgia nos muestra el día de hoy.
Jesús en el Evangelio es invitado a cenar. En aquellos momentos se estaba expandiendo su fama y comenzaba a ser una celebridad: los jefes fariseos lo reconocían y hablaban de él, los políticos lo convidaban. Llega Jesús a la cena, una cena elegante, de asientos asignados. Imagino que recién empezaba: los invitados platican y aún permanecen de pie. Jesús se da cuenta de que las personas están comprobando y comentando a qué notable o privilegiado corresponde tal o cual asiento y aprovecha el momento para darnos una enseñanza de esta virtud esencial que es la humildad. Dicen que el mejor negocio sería comprar a un hombre por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Nosotros también debemos aprender la necesidad que tenemos de ser humildes en el seguimiento de Jesús. ¿No es cierto que nosotros también ponemos atención excesiva a los lugares «asignados» de este banquete que es la Vida? Estamos demasiado atentos a cómo viste la gente (y de alfombras rojas), en qué parte de la ciudad vive, qué trabajo tiene y su reputación social—y somos prontos en asignar valores a sus personas.
Hay dos maneras de vivir nuestra vida. Por un lado, podemos ver la vida desde la perspectiva del mérito que supuestamente nos corresponde, verla con un sentido de merecimiento: mi trabajo, mi esfuerzo, cómo y en qué parte de la ciudad vivo, mi manera de vestir, la forma en que me miran y aceptan los demás. Por otro lado, podemos contemplar la vida con ojos de maravilla, admirarla y sentirla como un regalo que se nos ha dado gratuitamente por Dios. Bajo la primera visión, la vida es algo de lo que me adueño y me doy a mí, queriendo construir con ella lo que a los ojos de los demás tiene valor; bajo la segunda perspectiva, mi vida no se vuelve algo que controlar, sino el espacio donde me encuentro con mi Padre, quien le da verdadero valor y dignidad.
Decía la madre Teresa de Calcuta:
Si me trato de hacer lo más pequeña que pueda, nunca seré libre. La humildad se volvería un engaño. La verdadera humildad es la verdad. La humildad viene cuando me paro erguida y me miro a mí misma con todas mis fuerzas; cuando miro la realidad de quién soy yo, al lado de Jesucristo. Y es ahí, ante él, que aprendo a ser humilde. Es ahí cuando veo la verdad de quién es él y de quién soy yo. Cuando acepto la valoración que Dios tiene de mí, cuando paro de impresionarme y engañarme a mí misma, empiezo a aprender a ser humilde. Cuanto más elevada esté en la vida de la gracia, tanto más profunda debe ser mi estimación de mí misma, porque me comparo, no con los demás, sino con mi padre Dios.
La verdadera humildad es un intento de vernos a nosotros mismos como nos ve Dios y aprender a concebir nuestros talentos como dados por Él. ¿No nos comparamos demasiado a menudo como hacen los invitados al banquete? Comparamos nuestra aceptación, nuestro vestir y nos desvivimos por la popularidad. La soberbia puede encontrar lugar en nuestro corazón y esos pensamientos nos acaban oprimiendo. Finalmente, terminamos preocupándonos por la vida que creemos que tenemos que vivir, por la aceptación que ansiamos tener y no por la verdad que poseemos: que tú y yo somos hijos de Dios. La humildad es la verdad y hay que ver la vida con esa maravilla; no observarnos como supuestamente deberíamos ser, sino como quienes en verdad somos.
La humildad no es tener una baja autoestima o una visión pobre de nosotros. Jesus dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Juan 14:6) y «Yo soy la resurrección y la vida» (Juan 11:24). Jesús, «el hijo del Dios vivo» (Mateo 16:16), no expresa aquí una mala opinión de sí mismo, al contrario, ¡parece contener una dignidad increíble! Es esa la dignidad a la que él llama «enfocarnos»: que tú, ante todo y siempre, eres hijo e hija de Dios y que aquello que la preocupación excesiva por lo que los demás piensen o la manera en la que te acepten es secundario. La humildad no es caminar cabizbajo con los hombros encogidos. Jesús, que manifiesta su humildad y pide que aprendan de él, reta de este modo a los fariseos. Se dirige hablando claro y diciendo la verdad, y ello le costará la vida, pero la vivirá acorde a su testimonio.
¿Cómo será conocer a una persona verdaderamente humilde? ¿Cómo será conocer a Cristo? Esta cuestión se la planteó el autor británico C.S. Lewis y la respondió de la siguiente manera:
No te imagines que si conoces a un hombre humilde, él será lo que la mayoría de personas entienden por «humilde» hoy en día. Este no será el tipo de persona autocompasiva que constantemente te esté diciendo que «no vale nada». Probablemente, todo lo que puedas llegar a pensar de él es que parecía un tipo alegre e inteligente que tenía un interés genuino por lo que tú le estabas diciendo a él. Si no te cayó bien, será porque tú te sentiste un poco envidioso de alguien que parece disfrutar la vida con tanta facilidad. Esta persona no estará pensando, o siquiera tratando de ser humilde: porque no estará pensando en sí mismo en absoluto.
¿Cuántas veces al día pensamos en nosotros mismos? «Es que no tengo la vida que quisiera», «es que no me siento bien», «es que estoy enfermo», «es que me han ofendido, yo soy la víctima «; «es que, es que, es que…» Esos pensamientos acaban oprimiéndonos. La verdadera humildad es liberadora; nos libera del lastre de los continuos juicios propios y ajenos. La verdadera humildad es vernos como somos y a los demás como son: hijos e hijas de Dios, de igual dignidad; que en él y comparándonos solo con él, somos grandes. Para ser más humildes hay que cambiar nuestro enfoque del yo al Tú. Mi vida se puede tratar de mí o se puede tratar de Dios. Quisiera invitarlos con tres acciones concretas a crecer en la virtud de la humildad:
1. Hablar menos, escuchar más.
Aprendamos a escuchar, especialmente a aquellos que tenemos más cerca, y quienes frecuentemente escuchamos menos creyendo que ya los conocemos. Si yo creo que toda persona tiene una dignidad intrínseca, que la persona delante de mí tiene una historia fascinante que compartir, con sus sueños y sufrimientos, creencias y dudas, fuerzas y debilidades, entonces siempre podré aprender algo e interesarme por ella. Enfoquémonos en el otro y rompamos así la carcasa del yo. Verán qué liberador resulta dirigir nuestro pensamiento a las necesidades de otros y aprender a olvidarnos más de nosotros mismos.
2. Actos ocultos de generosidad
El amor es gratuito, e igualmente gratuito es tomar la iniciativa: lavar los platos, sacar la basura, visitar al amigo que pasa un mal rato y platicar con él, ser el primero en pedir perdón o intentar perdonar, interesarse por aquella persona que nos atendió en el supermercado. Estos actos rompen la carcasa de la soberbia y de la «tiranía del yo.» Cada acto oculto de generosidad es en sí un acto de gratitud al Padre por el regalo de la vida y el regalo de nuestros seres queridos. Esto nos lleva a la tercera acción.
3. Gratitud
Una de los efectos más dañinos de la soberbia es que nos recuerda continuamente lo que no tenemos, quienes no somos; estas mentiras siembras tanta ansiedad que nos roban de gozar de aquellas cosas que sí son reales. Me pregunto y te pregunto qué es lo que agradecemos a Dios en el día de hoy. Tal vez, nos cueste un poco encontrar la respuesta. Quizás, si te preguntaran la razón por la que hoy sufres, sería más fácil responder. Posiblemente, los fans del club de fútbol América fueran los primeros en hacerlo (la verdad es humildad). Pero, bromas a un lado, hay que ser agradecidos de aquellas cosas que sí tenemos y buscar activamente razones para ser agradecidos en nuestro día a día. ¡Nuestro Padre del Cielo nos ha bendecido con tantas cosas que damos por hecho! No debemos vivir oprimidos por aquello que no poseemos, sino vivir con alegría por lo que efectivamente tenemos: el regalo de la vida, el regalo de la fe, el regalo de estar en este momento adorando a Nuestro Dios.
Pidamos a María, la esclava de Dios, como ella se llamaba, que nos enseñe la verdadera humildad; no la de andar encogidos de hombros y apocados, sino la humildad de vernos, sabernos y sentirnos hijos de Dios, con toda la libertad que eso conlleva. Que nos enseñe a ser humildes y alegres, sabiendo que la alegría es de los primeros frutos de la humildad «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador» (Lc 1, 45).
Esta entrada también está disponible en: